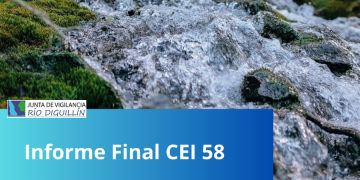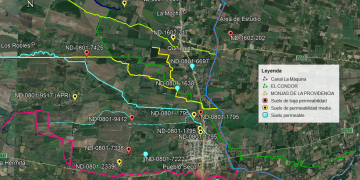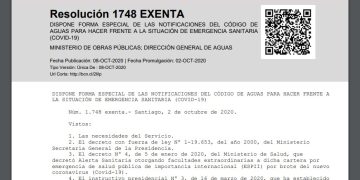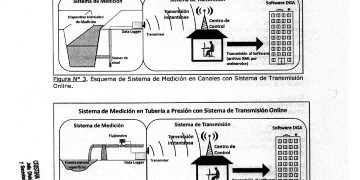El comparendo del 30 de marzo de 1910, ordenado por la justicia en respuesta a la solicitud de los agricultores que recibían muy poca agua río abajo, dio origen a la Junta de Vigilancia, con el mandato de asegurar el justo reparto conforme a la demanda de los canales en los meses de regadío.
En el Juzgado de Chillán, a las 14.00 horas del 30 de marzo de 1910, fueron convocados a comparendo los regantes del río Diguillín, en el juicio seguido por Ignacio Urrutia Manzano y otros, con los canalistas del río Diguillín, por la distribución de las aguas, con el objetivo de adoptar las medidas tendientes a una correcta medición y administración del recurso. El resultado de aquella instancia fue la conformación de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes.
Este tipo de juicios, que también se observaban en otras cuencas de la zona central del país en los albores del siglo 20, respondían a la necesidad de gestionar adecuadamente el agua para riego en los meses de escasez (enero, febrero y marzo), dada la creciente demanda que suponía la construcción de nuevas bocatomas y canales para regar cada vez más hectáreas, conforme crecía la agricultura.
LOS PRIMEROS CANALES
Hacia mediados del siglo 19, los agricultores solicitaban al intendente la autorización para instalar una bocatoma en el río, con el objetivo de extraer aguas y conducirlas a sus predios a través de un canal, “sin perjudicar a terceros”.
Dicho mecanismo, que operó hasta 1884, no establecía el caudal a extraer, lo que, a la larga, generó un perjuicio para los canalistas ubicados aguas abajo, que vieron disminuir la cantidad de agua que recibían. Según los registros de la época, la primera bocatoma en el río Diguillín se construyó en 1856, por el canal Goldenberg (J.B. Marchant Goldenberg).
Posteriormente, siguie ron concediéndose autorizaciones (mercedes de aguas), por ejemplo, en febrero de 1867 se autorizó a Carlos José Enríquez construir una bocatoma en el Distrito San Antonio; en octubre de 1873 se hizo lo propio con Zenón Martínez Rioseco, quien instaló la suya en el margen norte del río, en el sector Vado de la Balsa, para regar los fundos Carrizalillo y Agua Buena; y en septiembre de 1874 se le aprobó una bocatoma con 200 regadores de agua en el sector del Fundo Santa Isabel a Lavandero Enríquez y Cia.
También se otorgaron mercedes de aguas a Ramón Rivas (1866), Exequiel Lavanderos (1867), Vicen te Sandoval (1867), Hacienda El Carmen (1867), Rafael Benavente (1867), Sotta y Palacios (1869), Manuel Palacios (1869), Carlos Álamos (1871), Vitalia B. de Puga (1871), Francisco Sandoval (1872 y 1885), Rafael De la Sotta (1873), Luis Urrutia Rivas (1874), Valle y Schleyer (1874), Rufina Puga (1877), Ricardo Troncoso (1878), Chávez y Abelino Sandoval (1883) y Juan de Dios Urrutia (1884).
LA ESCASEZ
Así, en noviembre de 1884 había 21 canales que sumaban 1.581 regadores, conforme a la unidad de medida que regía en aquella época para el canal del Maipo, en que un regador correspondía a unos 15 litros por segundo, aproximadamente.
En 1884, la demanda llegó a 23,75 m3/s, volumen que se podía satisfacer con el caudal del río Diguillín durante la primavera, sin embargo, ello no ocurría en verano, lo que limitaba la producción agrícola, particularmente en Bulnes, puesto que se estima que en el periodo estival el caudal del Diguillín no superaba los 9 m3/s.
Así, los conflictos por el agua no tardaron en aparecer. A inicios del siglo 20, el espíritu visionario de un grupo de canalistas ubicados aguas abajo del río Diguillín, liderados por los hermanos Víctor y Carlos Álamos, de Bulnes, presentaron ante el juez letrado la solicitud de “Distribución de aguas del río Diguillín”.
En el escrito, los hermanos Álamos argumentaban que eran comuneros en el uso de las aguas de este río para el riego del fundo El Roble y que en épocas de regadío el caudal era insuficiente para surtir a los diversos canales en ambas riberas. “Sucede, señor juez, que, en las estaciones de primavera, verano y otoño, o sea, en la época de regadío, el caudal de agua del mencionado río es insuficiente para surtir los diversos canales que de él salen en ambas riberas, sobre todo, en la correspondiente al territorio de Bulnes.
Esta situación impone la necesidad de sujetar la distribución de aquellas aguas a las reglas prescritas en la Ordenanza del 3 de enero de 1872, dictadas para los ríos que dividen provincias o departamentos”, exponían Carlos y Víctor Álamos en su solicitud.
“Digan cómo es verdad y les consta, que en la época del regadío, o sea, desde fines de octubre hasta fines de abril de cada año, sobre viene escasez de aguas en el río Diguillín, de tal manera que muchos canales que de él salen no pueden sacar o extraer sino una cantidad insignificante de agua, del todo in suficiente para el objeto a que ha sido destinada (…) Digan cómo es verdad y les consta, que esa escasez proviene en gran parte del excesivo número de canales que estos últimos años se han hecho para extraer agua de dicho río (…) Digan cómo es verdad y les consta, que muchos canalistas han hecho obras en el lecho del río para aprovechar su agua privando así de ella a los canalistas que están más abajo”, indicaban.
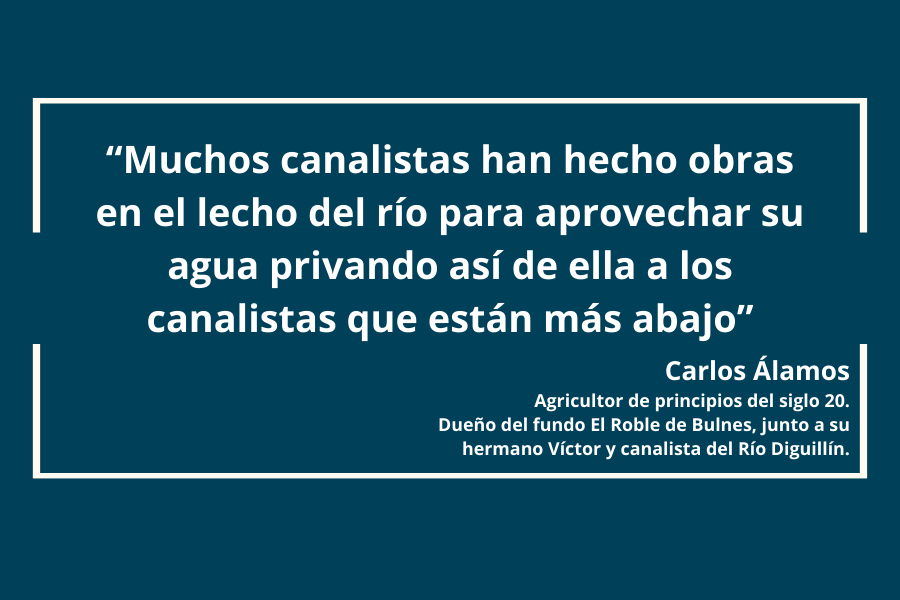
LA ORGANIZACIÓN
El 28 de octubre de 1908, el tribunal nombró perito a José Miguel Santelices, agricultor de la zona, para resolver sobre las dotaciones de aguas que debían otorgársele a cada uno de los canales, que a esas alturas ya demandaban cerca de 33 m3/s, debido a la autorización de nuevas bocatomas con posteriori dad a 1884.
Así, llegó el comparendo del 30 de marzo de 1910, al que asistieron 21 canalistas, -entre ellos, Víctor Álamos, Ignacio Urrutia Manzano, Fanor Paredes, Juan de Dios Urrutia, Arturo Martin, Abraham Contreras, Francisco Goldenberg, José Jünemann, Enrique Jiménez y Guillermo Ferrada-, quienes acordaron, por unanimidad, designar un juez o repartidor de las aguas y conformar una junta de vigilancia, que quedó integrada por Víctor Álamos, Abraham Contreras y Francisco Goldenberg.
Las primeras medidas de la naciente Junta de Vigilancia fueron la designación del juez repartidor y la fijación de las cuotas, iniciándose así un proceso de ordenamiento de la distribución de las aguas, con un uso proporcionado del recurso en virtud de lo acordado en el compa rendo.
Para ello, el tribunal dictaminó que antes del 1 de noviembre de 1910, cada canalista debía construir en su respectiva bocatoma, una canoa (canal de madera para conducir el agua) conforme a las dimensiones del plano presentado, de manera que el repartidor pudiera hacer una correcta distribución.